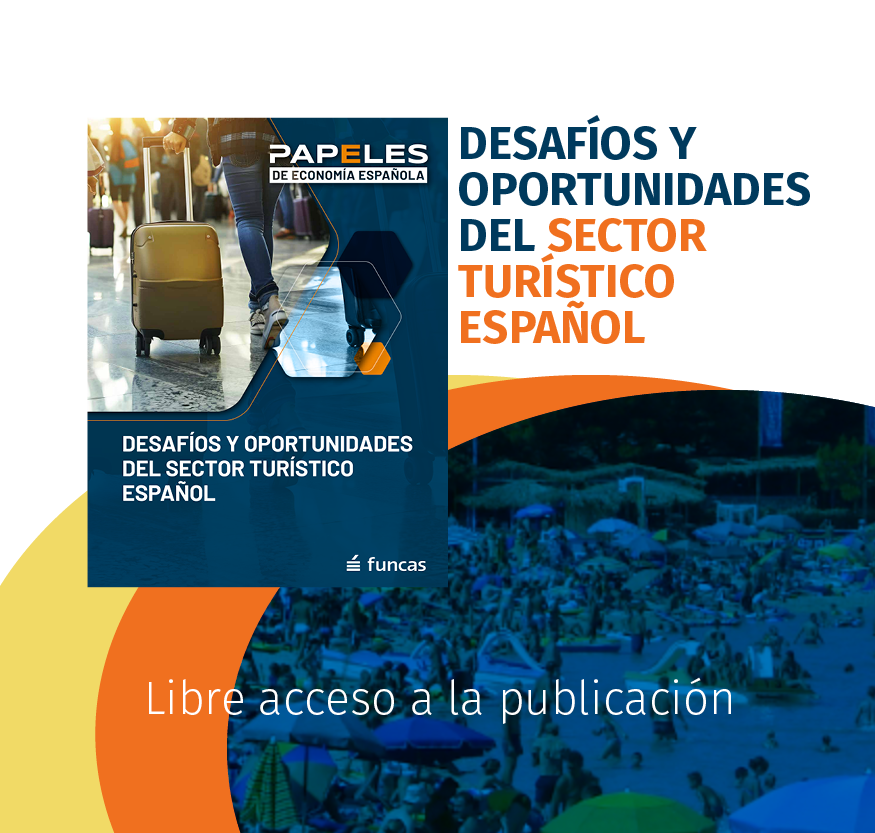En los últimos años, las ciencias sociales han prestado mucha atención a los cambios en la estructura familiar española, sobre todo en relación con el retraso en la formación de parejas y la caída de la fecundidad. Quizás uno de los cambios menos conocidos es el aumento de los hogares multigeneracionales, es decir, aquellos en los que conviven abuelos y nietos.
Los abuelos siempre han sido una fuente de apoyo material y logístico, pero a medida que la esperanza de vida se ha prolongado, los vínculos entre generaciones dentro de las familias se han transformado. Los niños de hoy tienen más probabilidades que nunca de tener abuelos vivos. En 2025, una mujer que se convierta en abuela con 65 años tendrá menos nietos que en generaciones anteriores. Pero podrá verlos crecer una media de 23 años (19 si se trata de un abuelo). Estos abuelos no solo serán más longevos, sino que estarán más disponibles que en otras generaciones, serán más activos, y jugarán un papel cada vez más visible en la vida cotidiana de sus nietos, ya sea como cuidadores, como apoyo económico o, en algunos casos, como principales responsables del hogar.
Este fenómeno no es exclusivo de España. En la mayoría de los países desarrollados, los abuelos constituyen el tercer grupo de cuidadores más importante, después de los padres y los servicios de educación infantil. Sin embargo, las formas de implicación difieren entre regiones: en el norte de Europa predominan los contactos frecuentes sin convivencia, mientras que en el sur y este de Europa la corresidencia intergeneracional es más habitual. Existe un debate no resuelto sobre las causas de estas diferencias. Por una parte, puede deberse a normas culturales que, a menudo, llamamos familiarismo. En otras, parecen asociadas a la menor cobertura de servicios públicos de cuidado infantil y mayores.
En España, un país con políticas familiares más bien raquíticas, un mercado laboral fuertemente segmentado y problemas de acceso a la vivienda, la corresidencia entre generaciones es alta, aunque medir la presencia de abuelos en los hogares no es tan sencillo como podría parecer. Utilizando la Encuesta de Población Activa (EPA; años 2020 y 2024) se puede observar en cuántos hogares convive algún menor de 16 años con, al menos, un abuelo (padre de la persona de referencia en el hogar o persona con ese rol directamente). Esta definición “extendida” de un hogar multigeneracional permite capturar tanto los hogares de tres generaciones como los mucho menos frecuentes hogares skip generation, donde los nietos conviven con los abuelos sin la presencia de sus padres.
En 2024, el 6% del total de los hogares en España era intergeneracional según la definición de arriba. Contando solo los hogares que tienen algún menor de 16 años, uno de cada siete (16%) incluye al menos un abuelo conviviente, una proporción que ha aumentado progresivamente desde el 12% de 2020. La pandemia de COVID-19 parece haber actuado como catalizador de este aumento ya que muchos hogares reconfiguraron temporalmente su convivencia para atender cuidados o enfrentar dificultades económicas. Con posterioridad, lejos de desaparecer, esa forma de convivencia se ha mantenido estable, probablemente impulsada por la presión del mercado de vivienda, la inestabilidad laboral y la escasez de servicios de conciliación.
El papel de los abuelos es especialmente decisivo en los hogares más vulnerables, donde la corresidencia intergeneracional podría actuar como una red de apoyo informal que compensa carencias estructurales del sistema de bienestar. De hecho, los datos indican que la presencia de abuelos en el hogar se concentra precisamente allí donde las familias enfrentan más dificultades para sostener la crianza por sí solas. En primer lugar, se observa que la convivencia es muy superior en los hogares monoparentales (gráfico 1A). Mientras que solo el 12% de los hogares biparentales con menores conviven con abuelos, la cifra se triplica entre los monoparentales (38%).
Esta diferencia ilustra hasta qué punto la solidaridad intergeneracional actúa como un sistema de protección alternativo, especialmente para madres solas con hijos pequeños, que dependen de los abuelos tanto para el cuidado diario como para el apoyo económico o emocional. Allí donde los ingresos son suficientes o faltan servicios públicos de conciliación, la convivencia entre generaciones se convierte en una estrategia funcional y necesaria.
También se observa una mayor tendencia a convivir en hogares multigeneracionales entre los inmigrantes. En las familias autóctonas, solo 12% de los hogares con menores de 16 años son intergeneracionales, pero el porcentaje asciende al 18% en los hogares mixtos (españoles e inmigrantes) y alcanza el 20% entre los padres de segunda generación (gráfico 1B).
Finalmente, el nivel educativo, una medida un tanto amplia pero trascendental del estatus socioeconómico de los hogares, también marca una línea divisoria. La convivencia intergeneracional es mucho más frecuente entre los hogares sin estudios universitarios (16%) que entre los universitarios (10%) (gráfico 1C).
En otras palabras, cuanto más vulnerable el perfil socioeconómico del hogar, mayor la probabilidad de corresidencia con abuelos. Lejos de ser una opción puramente cultural asociada al familismo tan propio de España y del Sur de Europa, la convivencia entre generaciones aparece como una respuesta estructural a la desigualdad: donde el mercado laboral, el acceso a la vivienda o la oferta de cuidados públicos fallan, las familias recurren a la generación mayor como soporte esencial.
Por último, cabe llamar la atención sobre cómo la convivencia intergeneracional no se distribuye de forma homogénea en nuestro país. Las comunidades con mayor presencia de hogares de este tipo son Canarias (31%), Galicia (26%), y, en menor medida, Baleares (17%) (gráfico 2). En el extremo opuesto, regiones como La Rioja (8 %), País Vasco (9%) o Extremadura (9 %) presentan tasas mucho más bajas.
Estas llamativas diferencias en la incidencia de la convivencia intergeneracional no parecen deberse a la densidad poblacional de las provincias ni a las tasas de envejecimiento. La relación más consistente parece confirmar el papel proveedor de recursos por parte de los abuelos para los hogares con menores, puesto que la tasa de pobreza infantil en las provincias más urbanizadas se relaciona muy intensamente con la convivencia intergeneracional (gráfico 3).
Esta realidad no solo revela la capacidad adaptativa de los hogares, sino también los límites de un sistema de bienestar que delega buena parte de su función en la solidaridad familiar. En el Día Mundial de la Infancia, que se celebra el próximo 20 de noviembre, recordar que muchos niños crecen entre generaciones nos invita a valorar la red silenciosa de abuelos que sostienen y hacen posible la vida cotidiana de cada vez más familias.