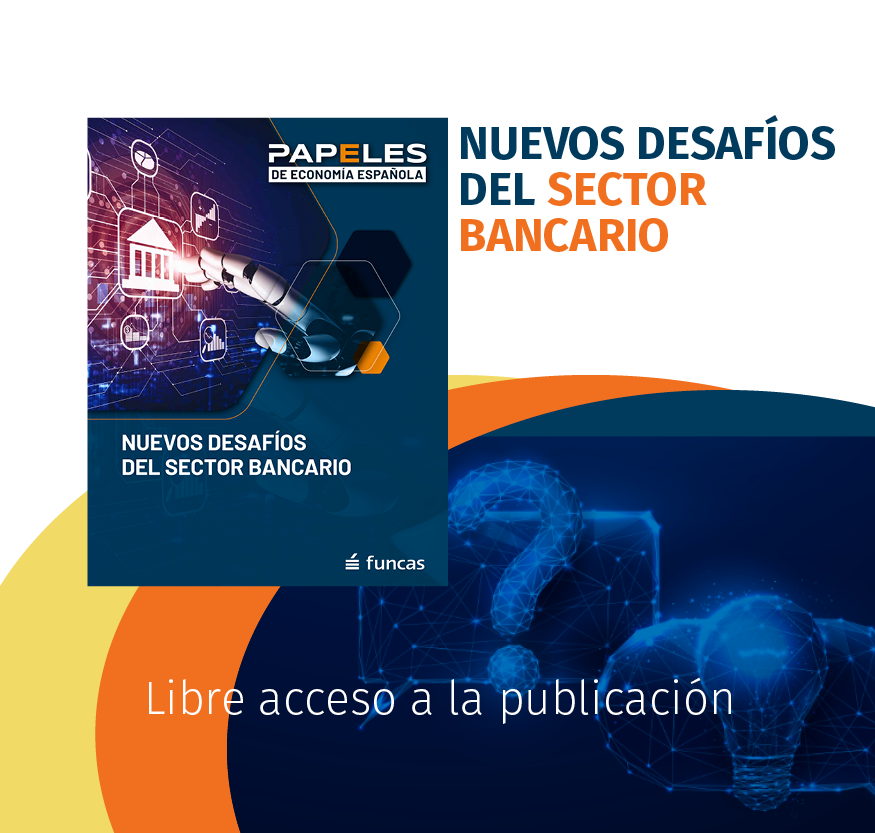En los últimos meses, la narrativa sobre la inteligencia artificial (IA) ha empezado a virar. A la euforia por las espectaculares subidas bursátiles y los anuncios de cientos de miles de millones de dólares de inversión se le ha sumado un cierto vértigo. Las valoraciones ligadas a la IA podrían estar entrando en terreno de burbuja, con lo que una corrección brusca tendría efectos materiales sobre la economía real. Las autoridades también han alertado sobre el uso acrítico de la IA en las inversiones y sobre los riesgos de la negociación algorítmica, recordando que puede inducir a decisiones sesgadas y a pérdidas significativas para los ahorradores.
El peligro de una sobrevaloración de las tecnológicas de IA va más allá de los números de las Bolsas de valores. Si se produjera una corrección fuerte en las grandes compañías que hoy lideran la carrera, podría enfriarse la financiación de proyectos intensivos en datos y computación, frenarse el despliegue de infraestructuras críticas y dañarse la idea de que la IA es la nueva electricidad. Una parte de la opinión pública podría concluir que estamos ante otra moda exagerada, lo que alimentaría la desconfianza regulatoria.
En todo caso, la adopción de la IA en las empresas va en alza. Por ejemplo, el Banco de España estima que casi el 20% de las empresas utiliza algún sistema de IA, sobre todo en grandes compañías, aunque muchas están aún en fase experimental, y diversos estudios señalan que la tecnología está cambiando sobre todo las tareas y las competencias, más que destruyendo empleo de forma inmediata.
La IA ya no es solo cosa de ingenieros. Se utiliza para automatizar procesos rutinarios de oficina, mejorar la previsión de tesorería, analizar riesgos o detectar fraudes, especialmente en el sector financiero, liberando tiempo para funciones de mayor valor añadido.
De esta expansión se desprenden dos desafíos principales. El primero es la polarización: muchas tareas repetitivas –también cualificadas– serán absorbidas por sistemas de IA, mientras aumentará el peso de las funciones de supervisión, diseño, trato personal y juicio profesional. El segundo es la necesidad de formación continua: con un 78% de trabajadores que declara querer formarse en tecnologías digitales e IA (según datos del Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad), el reto no es la falta de interés, sino la velocidad y la calidad de la oferta formativa y su capacidad para llegar a los colectivos más vulnerables. A ello se suma la urgencia de adaptar la protección social a carreras laborales más fragmentadas, con más cambios de empresa, de sector y de estatus.
El segundo gran vector de cambio es demográfico. España es uno de los países con mayor esperanza de vida del mundo, y que se alarga de forma sostenida. Cada vez hay más voces que indican que la edad de jubilación debería ligarse no solo a la esperanza de vida total, sino a cuántos años se vive con buena salud.
Las reformas de las pensiones ya en marcha elevarán la edad legal a 67 años en 2027, y ajustan periodos de cómputo y condiciones de retiro anticipado para hacer viable el sistema ante el envejecimiento y la baja natalidad. Demógrafos y economistas plantean que la jubilación clásica –un corte brusco a una edad fija– tenderá a sustituirse por transiciones más flexibles, vinculadas a la esperanza de vida y a la capacidad funcional de cada persona. Si viviremos más años y en mejores condiciones, y si la IA automatiza una parte relevante del trabajo, la pregunta clave ya no es solo hasta cuándo trabajaremos, sino qué lugar ocupará el trabajo remunerado en una vida de 90 o 100 años. Y de la que algunos hablan de 120-130 años en unas décadas.
La combinación de automatización y longevidad apunta a algo más profundo que una simple actualización de normas: exige repensar, y más pronto que tarde, el contrato social en la mayoría de los países. El Estado del bienestar se construyó en un contexto de empleo estable, pirámide demográfica joven y cambios tecnológicos graduales. La IA y el envejecimiento rompen esas premisas y obligan a redistribuir riesgos y oportunidades.
Ese nuevo contrato social debería descansar, al menos, en tres grandes pilares. Primero, un derecho efectivo a la recualificación, que convierta la formación a lo largo de la vida en un servicio tan esencial como la sanidad. Segundo, una protección social más ligada a la persona que al puesto de trabajo, con derechos portables (cotizaciones, seguros, formación) que acompañen al trabajador cuando cambie de empleo o de estatus laboral.
Y tercero, una combinación de reforma flexible de las pensiones y redistribución del valor generado por la IA, para que las ganancias de productividad de los algoritmos no se concentren solo en unas pocas grandes plataformas. En suma, el objetivo ha de ser que la tecnología mejore la vida de la mayoría, sin agrandar desigualdades ni generar nuevos riesgos sistémicos.
Una eventual corrección bursátil de las tecnológicas de IA podría enfriar expectativas y obligar a separar mejor entre proyectos sólidos y fuegos de artificio. Pero no detendría los grandes vectores de cambio que ya están en marcha: automatización del trabajo, prolongación significativa de la vida y transformación del contrato social. El debate de fondo, en España y el resto del mundo, no es solo si la IA está o no “sobrevalorada” en Bolsa, sino cómo nos preparamos para gestionar, con justicia y realismo, la sociedad que está ayudando a alumbrar.
Una versión de este artículo se publicó originalmente en el diario Cinco Días