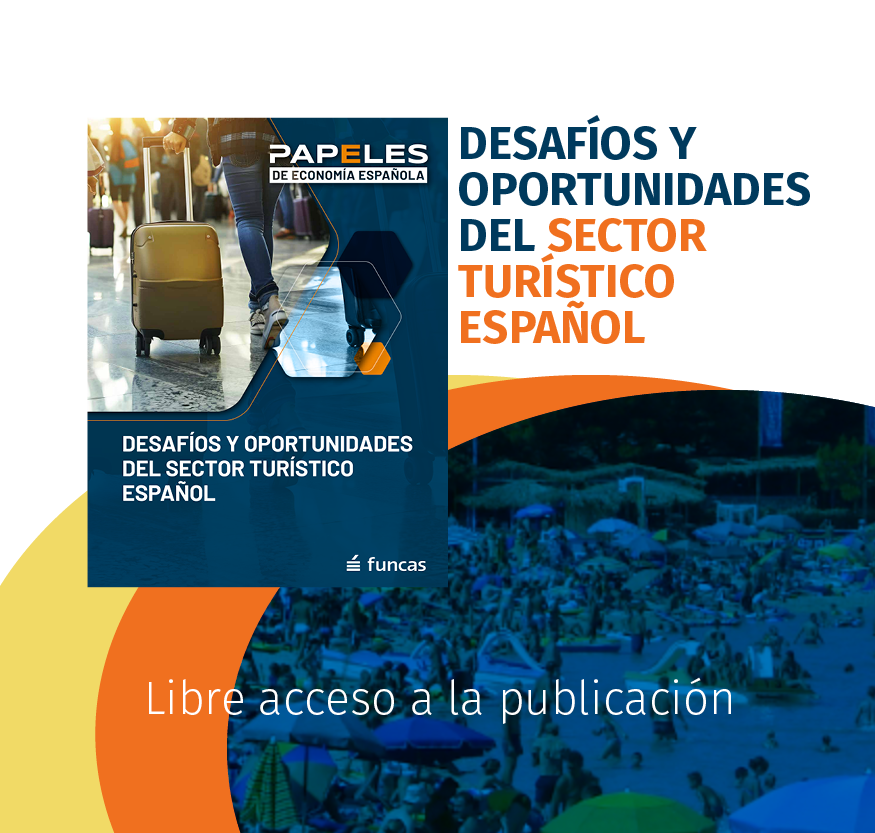Los datos de empleo divulgados esta semana confirman que la economía española está dejando atrás el paro de masas, uno de los lastres que habían contribuido al declive de la renta per cápita en relación al resto de Europa. Pero no vale conformarse con estabilizar la brecha: falta afrontar las trabas a la productividad, condición sine qua non para aproximarnos a las cotas de bienestar de las economías más prósperas. A este respecto cabe señalar el papel decepcionante de los fondos europeos.
Desde 2015, la renta o PIB per cápita, indicador habitualmente empleado para medir el progreso material o monetario, se ha incrementado un 0,6% anual, apenas una décima más que en el ciclo anterior, marcado por una expansión fulgurante seguida de la crisis financiera. El resultado puede parecer algo frustrante, pero esconde una ruptura a nivel macroeconómico: en esta ocasión la economía y el mercado laboral evolucionan de manera acompasada. Hecho destacable: el empleo crece a más velocidad que la población, reduciendo la tasa de dependencia (o porcentaje de inactivos sobre la fuerza laboral) y explicando la casi totalidad del avance de la renta per cápita.
La expansión de la fuerza laboral procede de la mayor participación en general y de la entrada de inmigrantes. Los extranjeros ocupan ya uno de cada cinco empleos conforme a los datos de afiliación, y solo el 2% perciben una pensión de la Seguridad Social.
Se aprecia una diversificación de la economía, y por tanto una mayor capacidad de resistencia ante las calamidades que se han ido sucediendo, algo que también ha contribuido a reducir la volatilidad del empleo en comparación con épocas anteriores. La subida en escala de los servicios no turísticos y el despliegue de las energías renovables han aportado solidez al superávit exterior, al tiempo que atraen capital extranjero. Otro factor que ha permitido capear los shocks es el saneamiento de los balances de hogares, empresas y entidades financieras. No se vislumbra ninguna burbuja de crédito (sí burbujea el precio de activos como la vivienda).
La consecuencia es que nuestro PIB per cápita ha pasado de crecer durante el periodo 2000-2015 por debajo de la media europea, a avanzar al mismo ritmo que esa media en el último decenio. Hoy por hoy, una Francia en aprietos se enfrenta a una renta per cápita renqueante, mientras que Alemania encadena varios años de retroceso del nivel de vida. Si Italia, por su parte, conoce una mejora de su PIB per cápita, la causa se encuentra en una preocupante pérdida de población y no en una mejora de eficiencia.
Nuestro modelo productivo, en suma, se ha diversificado y es más inclusivo desde el punto de vista del empleo, de modo que el crecimiento está siendo más equilibrado. Ahora bien, el modelo parece haberse transformado, ya que falta el ingrediente crucial de la productividad, cuyo repunte es muy reciente (y débil) para prefigurar una inflexión estructural. En un informe reciente, la OCDE apunta a la debilidad de la inversión empresarial como uno de los frenos de la productividad: el programa Next Generation, que ya se encuentra en su tramo final, no parece haber servido de palanca para impulsar la revolución transformadora que se prometía. Los recursos han consolidado algunos avances previos al plan, como la electrificación o el cambio de modelo energético. También se han financiado proyectos de infraestructuras públicas. Pero el despliegue de nuevas tecnologías no parece estar a la altura de las expectativas, mientras que la eclosión de un potente tejido de medianas empresas –otra de las premisas para elevar la productividad– sigue siendo una carencia. Urge un enfoque renovado para desatascar la inversión y elevar la productividad, ya que la escasez de vivienda amenaza con constreñir la movilidad y limitar la incorporación de nueva fuera laboral, fundamento del modelo productivo vigente.
PIB PER CÁPITA| Uno de los indicadores económicos más relevantes es el crecimiento del PIB per cápita, o ratio entre lo que produce anualmente un país y su población. Esta variable aporta una información valiosa, si bien solo representa una media, y por tanto no refleja las disparidades sociales. En el periodo 2015-2024, el PIB per cápita español se incrementó un 0,6% anual, lo mismo que la media de la eurozona. Las aportaciones de la productividad y de la ratio de empleo sobre población, del 0,1% y 0,5%, respectivamente, son también similares a las registradas en el conjunto de la eurozona.
Este artículo se publicó originalmente en el diario El País.